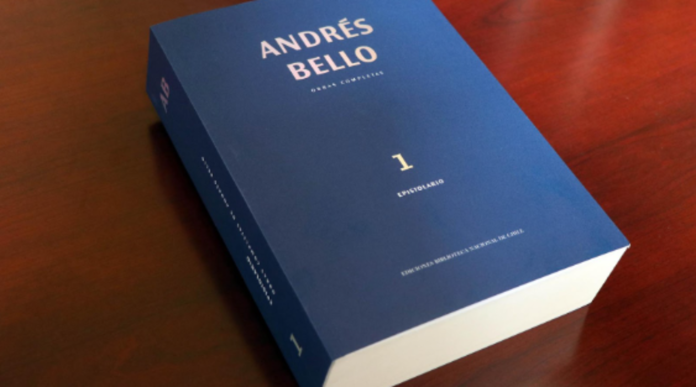Por IVÁN JAKSIĆ A.
Andrés Bello es una de las figuras intelectuales más reconocidas de la historia hispanoamericana. Sus obras han sido publicadas una y otra vez, y su nombre e imagen se encuentran en lugares visibles de todo el hemisferio, ya sea en la forma de avenidas, estatuas, parques, instituciones de educación superior, editoriales, medallas, premios e incluso monedas y billetes. Los investigadores han continuado su obra en gramática, derecho civil e internacional, y varias otras ramas del conocimiento que abarcan desde la historia hasta la filología. Inspiró además a generaciones de poetas y literatos. El primer centenario del nacimiento de Bello fue celebrado en 1881, momento a partir del cual se publicó en Chile la primera edición de sus Obras completas en 15 tomos, finalizada en 1893. Desde entonces, el mundo de las letras tomó conciencia de la enorme presencia intelectual de Bello. Para fines del siglo XIX, el nombre de este pensador era tan familiar como el de los grandes próceres de la independencia. De hecho, se retrataba a Bello, junto a Francisco de Miranda y Simón Bolívar, como un arquitecto de la independencia hispanoamericana y como un humanista que había logrado con la pluma mucho más que los guerreros con las armas. José Martí, el prócer cubano, lo denominó “maestro de repúblicas”.
Este reconocimiento creció en el siglo XX. En 1917, el escritor venezolano Rufino Blanco Fombona comentó que “raras veces hombre de pluma y de pensamiento ha ejercido en varios pueblos influencia tan eficaz y perdurable como la influencia que ejerció y aún ejerce D. Andrés Bello en los países de lengua española”. La suya fue una de las múltiples voces del siglo que hacía referencia a los aportes de Bello a la formación de las nuevas naciones. En 1928, el crítico literario dominicano Pedro Henríquez Ureña se refirió a Bello como un “creador de civilización”, quien desde Londres “lanzó la declaración de nuestra independencia literaria”. Rafael Caldera, futuro presidente de Venezuela, hizo alusión a Bello en 1935 como “cerebro y corazón americanos”. En 1953, el poeta chileno Pablo Neruda (más tarde Premio Nobel de Literatura) rindió homenaje a Bello como uno de los pioneros en el uso sencillo del idioma y de la poesía de “construcción continental”, agregando que “comenzó a escribir antes que yo mi Canto general [1950]”, refiriéndose a la “Alocución a la poesía” (1823) y a la “Silva a la agricultura de la zona tórrida” (1826). En 1955, otro Premio Nobel de Literatura, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, reconoció a Bello el haber iniciado “el diálogo de la literatura americana en el plano universal”. Desde el otro lado del Atlántico, el crítico literario Ramón Menéndez Pidal elogió el trabajo de Bello y declaró que, aunque era verdad que el intelectual de Caracas pertenecía a toda Hispanoamérica, “también pertenece a España”, entre muchas otras cosas, por sus aportes a la literatura medieval ibérica. El término “bellista”, acuñado para definir a quien estudia la obra de Andrés Bello, entró oficialmente en el léxico de la lengua castellana en 1956, cuando la Real Academia Española lo adoptó y pasó a ser parte del Diccionario de la lengua española a partir de la 18° edición.
Todas estas manifestaciones de la importancia de Bello han contribuido a una mayor comprensión de su obra. Dos nuevas ediciones de sus Obras completas fueron publicadas en Venezuela, la primera a partir de la década de 1950 y la última con ocasión del bicentenario del nacimiento de Bello en 1981. Este aniversario se celebró con un gran despliegue internacional, aunque con un énfasis comprensible en los países en los que vivió Bello: Venezuela, Inglaterra y Chile. Varios tomos académicos se publicaron evaluando la personalidad y la obra de Bello. También, varias instituciones académicas y organismos internacionales nombraron becas, premios y cátedras en su honor, incluyendo, más recientemente, la cátedra Andrés Bello de la Universidad de Nueva York (1998), de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela (2009), de la Universidad de Chile (2012) y de la Universidad Adolfo Ibáñez (2021). En 1981, cuando se publicaba la última edición de las Obras completas en Caracas, el secretario general de las Naciones Unidas declaró a Bello como “uno de los originadores del derecho internacional interamericano”.
Esta fama ha tenido un efecto paradójico. Por una parte, ha provocado una especie de cristalización de la figura de Bello (transformándolo, como decía Joaquín Edwards Bello, en un «bisabuelo de piedra») que a veces inhibe nuevos intentos de abordar su vida y su obra. Por otra parte, dada la variedad y complejidad de los escritos de Bello, el estudio de sus textos ha derivado en una empresa altamente especializada que, aunque valiosa para comprender la riqueza de sus trabajos individuales, no ayuda necesariamente a comprender la unidad o significado global de su obra. Incluso aquellas excepciones valiosas que han intentado evaluar la totalidad de la obra de Bello, tienden a enumerar sus múltiples vertientes sin ofrecer una visión de conjunto. Como resultado, Bello sigue siendo una figura familiar y a la vez desconocida, una presencia que se reconoce, pero que no se puede explicar. Las celebraciones periódicas que recuerdan la importancia de sus aportes nos hablan de una vida ejemplar en la investigación y en la administración pública. Además, se destaca su compromiso con la ley y su visión continental. Sin embargo, a pesar de la abundancia de estudios sobre prácticamente cada aspecto de su obra y a pesar de los pronunciamientos obligatorios en su honor en los encuentros nacionales e internacionales, es tal la riqueza de su pensamiento que se hace indispensable volver una y otra vez a sus obras, las que crecen en diferentes momentos históricos.
Existen múltiples y excelentes biografías de Andrés Bello, pero como ejemplos baste mencionar la de Miguel Luis Amunátegui, Vida de don Andrés Bello (1882) y la de Rafael Caldera, Andrés Bello (1935 y múltiples ediciones posteriores). Amunátegui tuvo la particular ventaja de conocer cercanamente a Bello, entrevistándolo en numerosas ocasiones y, eventualmente, teniendo acceso privilegiado a sus manuscritos. Con su hermano Gregorio Víctor había publicado una biografía anterior, en 1854, bastante incompleta, pero muy reveladora del carácter de Bello. Allí, estos jóvenes que apenas sobrepasaban los 20 años lograron obtener información biográfica importante del parco venezolano, por lo que vale la pena citar su propia descripción de cómo procedieron:
No habríamos podido escribir lo poco que sobre él va a leerse si no nos hubiéramos valido de un ardid que hasta cierto punto nos ha surtido efecto… Resueltos desde tiempo atrás a escribir la biografía de don Andrés Bello, este fue el partido que adoptamos para arrancarle las cortas noticias que a continuación van a leerse. En cuantas ocasiones podíamos, le suscitábamos conversación acerca de los sucesos transcurridos antes de su llegada a Chile. Nuestra importunidad no quedaba siempre sin resultado. Lográbamos a veces que se entregara al placer de referir los incidentes de sus primeros años, y cuando eso acontecía, tan pronto como regresábamos confiábamos al papel lo que nos había dicho con tanto cuidado como era el interés con que le habíamos escuchado.
Miguel Luis transformaría estos recuerdos, más otros posteriores, junto a nuevas indagaciones sobre la vida y obra de Andrés Bello, en su monumental biografía de 1882, admirable todavía 140 años después. Pero Amunátegui no tuvo acceso a los archivos, especialmente en Venezuela e Inglaterra, y por lo tanto se apoyó bastante en los recuerdos de Bello mismo, dejando un vacío importante respecto de más de cuatro décadas de su vida. Por su parte, Rafael Caldera no se planteó como propósito escribir una biografía completa, sino más bien una interpretación del significado de su empresa intelectual, tarea que llevó a cabo con admirable lucidez. El Andrés Bello de Caldera mantiene aún su vigencia y frescor, y amerita su puesto como la monografía más importante sobre Bello en el siglo XX. Hay además trabajos extraordinarios sobre el pensador venezolano, en particular los dos tomos de Pedro Grases, Estudios sobre Andrés Bello (1981), y los de innumerables autores. No obstante, la trascendencia de Bello empuja a cada generación de estudiosos a utilizar nueva información y nuevas técnicas, y a Bello importa examinarlo tanto desde la perspectiva de la historiografía actual como también desde los grandes cambios que ha vivido el continente en su historia independiente.
Esta nueva edición de las Obras completas muestra que la comprensión de la historia hispanoamericana se puede enriquecer mediante un examen del papel de las ideas en la construcción política e institucional de las naciones. Si bien es cierto que hubo un caos insoslayable en las primeras décadas de la independencia, no es menos cierto que varios pensadores y estadistas durante ese período lograron una comprensión bastante sofisticada de las opciones y modelos políticos disponibles. ¿Sería la monarquía tradicional, la monarquía constitucional o el republicanismo el modelo político predominante? Y si los nuevos Estados elegían la república, ¿sería esta centralista o federal? ¿Qué se entendía por ciudadanía y por representación? ¿Qué era y quiénes constituían la nación? Tales preguntas requirieron un gran esfuerzo intelectual, a veces en medio de la guerra, para identificar estructuras políticas viables. Un examen de los escritos, discursos y acciones de los actores principales de la época demuestra el nivel de estos esfuerzos, que a su vez replantean los temas centrales del período. La historiografía de los años transcurridos desde la publicación de la última edición de las obras de Bello revela un interés creciente en estos temas.
En el estudio de las ideas políticas existe una tendencia a identificar el liberalismo como la ideología dominante para la construcción de naciones en el siglo XIX. Es común que se describa a la nueva generación de liberales reformistas en México, Colombia y Argentina, para mencionar algunos casos, como imitadores de modelos europeos, cuyas intenciones eran primordialmente las de vincularse a la economía internacional e importar modelos útiles para la creación de nuevos sistemas políticos, por lo general elitistas. Esta mirada superficial del pensamiento político decimonónico tiende a reducir el liberalismo a una ideología monolítica y combativa cuyos afanes eran económicos y crudamente políticos. Un examen de la obra de Bello revela, sin embargo, lo estrecho de esta perspectiva: pensadores como él no surgieron del vacío creado por el declive de los caudillos, ni era el liberalismo (por lo demás, una filosofía política bastante compleja y con varias vertientes) la única inspiración para construir repúblicas. La discusión ideológica y política a partir de la independencia condujo a algunos experimentos liberales, pero el alcance y profundidad de estas discusiones está aún por examinarse. Bello, quien no puede ser clasificado con facilidad como liberal ni como conservador, es con todo una figura clave en el esfuerzo por definir y crear modelos políticos viables después de la independencia. Son sus obras, raramente estudiadas en este contexto, las que revelan un ámbito de ideas insospechado.
El cambio político no fue tomado con ligereza en la Hispanoamérica del siglo en que vivió Bello. Las revoluciones en el hemisferio, precisamente por producirse después de la Revolución francesa, se caracterizaron por el rechazo, a veces horrorizado, de métodos jacobinos o de sus síntomas. Los líderes de la independencia buscaron apartarse del Ancien Régime, pero solo cuando ya no quedaba ninguna esperanza de realizar reformas dentro del imperio y con el afán de reafirmar el orden y hacer más predecible la vida política. Algunos de los líderes más visionarios entendieron que la república requería de una expansión de la representación y del fortalecimiento de las instituciones gubernamentales, pero no lo hicieron para introducir un radicalismo igualitario, la tolerancia religiosa o alterar profundamente (salvo en lo que se refiere a la abolición de la esclavitud en algunos países) la estructura de la sociedad y de la economía. Los que defendían el cambio lo hacían con frecuencia defendiendo el gradualismo. Era el temor al desorden lo que los motivaba a avanzar lentamente y a buscar mecanismos políticos que permitieran las reformas. Esto no significa que el gradualismo deba ser entendido como conservadurismo, sino que, dentro del liberalismo, es posible encontrar diferentes niveles de riesgo considerados aceptables en el proceso de cambio. Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, José Victorino Lastarria y, por supuesto, Andrés Bello, eran todos pensadores que vivían en un universo liberal si bien diferían respecto de la velocidad y profundidad del cambio.
El tema principal en Chile, donde Bello pasó la etapa final de su vida (entre 1829 y 1865), no difería mucho del patrón continental de inquietud respecto del cambio político en las nuevas naciones. No obstante, al contrario de muchos países hermanos, Chile carecía comparativamente de las fuertes divisiones regionales, étnicas y socioeconómicas que hacían tan difícil la integración territorial y política: era un país pequeño en lo geográfico y lo poblacional. Luego de un corto período de experimentación política en la década de 1820, Chile logró el orden que eludía a los otros países: esto es, mediante un modelo político constitucional que se basaba en la separación de los poderes del Estado, pero que otorgaba instrumentos francamente autoritarios al Ejecutivo y —lo que era común en el mundo occidental— se legitimaba a través de elecciones en donde participaba una ciudadanía activa reducida, aunque en proceso de expansión. Era un país, por tanto, en donde era posible tanto el liberalizar gradualmente como el fortalecer y centralizar las instituciones del Estado. Bello comprendió este potencial con singular claridad y orientó su obra de modo de dirigir y legitimar este proceso. Así lo demuestran sus obras principales, la gran mayoría de las cuales fue publicada en Chile y en otros países, destacándose en particular su Gramática de la lengua castellana para el uso de los americanos (1847) y el Código Civil de la República de Chile (1855).
Andrés Bello fue un ejemplo extraordinario de las complejidades personales e intelectuales generadas por el proceso de independencia: un hombre formado bajo el régimen colonial, leal a este, pero que en último término fue uno de los pensadores más influyentes en la transformación de las colonias en naciones. Mientras que algunos miembros de su generación fueron atraídos por Rousseau y los philosophes de la Ilustración, Bello se mantuvo fiel a su educación clásica y religiosa. Lamentó el colapso del Imperio español, intentó retornar a él en un momento crítico, pero al final se entregó de lleno a la causa de la independencia. Sin embargo, para él, la independencia no significaba un quiebre total con el pasado o la posibilidad de un nuevo orden revolucionario, sino una transición hacia el restablecimiento del orden legítimo. Su logro más importante, la introducción de un nuevo derecho civil, muestra hasta qué punto aceptó las realidades de la independencia y se convenció de las virtudes del republicanismo, sin por eso abandonar aspectos cruciales del pasado colonial.
En resumen, la nueva edición de las Obras completas de Bello destaca el significado de su labor para la historia moderna de América Latina, enfatiza su relevancia para los tiempos actuales e invita a las nuevas generaciones a continuar la senda de investigación que han seguido los grandes talentos de nuestra historia intelectual.
*Obras completas. Volumen 1. Epistolario. Andrés Bello. Introducción general: Iván Jaksic. Prólogo al epistolario: Adriana Valdés Budge. Ediciones Biblioteca Nacional de Chile. Chile, 2022.