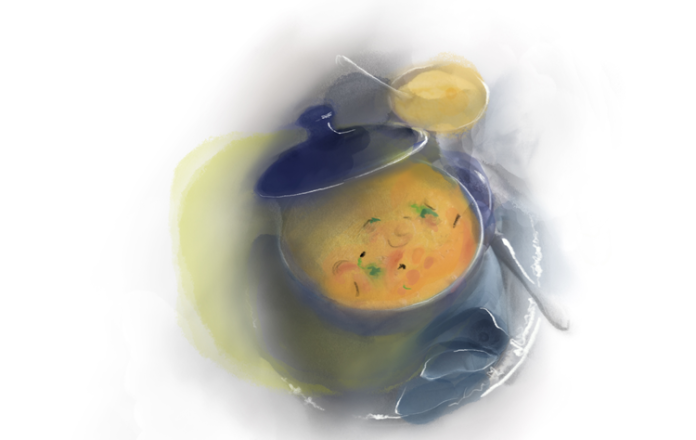Carlos Leáñez Aristimuño
El Rey del Pollo
Mudarse es una maldición: se pierden paisajes, amistades, parientes… ¡y sabores! Pero la diáspora venezolana tiene en las alforjas los recetarios de la abuela. Y la voluntad de hallar los ingredientes. En ocasiones logra el sabor original. A veces incursiona en fusiones. Pero persiste la memoria del paladar en Montreal o en Lima, en París o en Montevideo, en Sídney o en Nueva York.
Cinco años llevo en Tenerife. Con frecuencia, sentado frente al mar, llueven añoranzas: el verdor de Caracas, un cumpleaños, el olor de la lluvia, el rostro de mi padre, el canto nocturno de las ranitas. Pero no he añorado los sabores, no: aquí he paladeado cachitos, panes de jamón y cachapas absolutamente sin par.
De mis tinerfeñas vivencias, rescato una noche. Salía de un programa de radio y el animador me invitó a unas arepas. Me llevó al Paseo Marítimo de Candelaria, frente al Atlántico. Allí destacaba un aviso con neones languidecientes: El Rey del Pollo. La decoración era setentosa y camioneril. El ambiente, un tanto ajeno a la pulcritud. En el menú había de todo. Mi acompañante insistió: “Arepas”. No como carne de noche, pero dije: “De carne mechada”. Generosa, caliente, desbordante, llegó. Al apenas olerla, la tomé, cerré los ojos. Aspirando hondo, con un gemido, di el primer mordisco. Todo lo que me rodeaba desapareció. Me vi niño, en la cocina, tirando de la falda de mamá, rogándole: “Quiero probar”. Ella mete una cuchara en la olla y saca unas jugosas tiritas de carne. Sopla. Las lleva a mi boca… la gloria.
No he vuelto a El Rey del Pollo: temo que el milagro no pueda repetirse. Me basta con cerrar los ojos y respirar hondo para regresar a mamá, a su sazón, a un valle verde y solar…
Carolina Guerrero
Orinoco
La conjugación de mi memoria del paladar termina en “s”. Plural. Exótica, diversa, cosmopolita, trotamundi, aventurera. Pero hay episodios que no son comunes para el resto de los terrestres, ni siquiera para los venezolanos, tan ausentes de la experiencia telúrica de cualquier cosa a más de medio kilómetro de sus zonas de hastío.
Llevo la cuenta de las especies de bagres del Orinoco que he probado, y las que faltan por fascinarme. Al bagre los gastronómicamente impíos lo miran con repulsión. Más en un país donde al tirano Gómez lo llamaban así. Divierte la expresión de todo ignaro citadino al enterarse de que el laulau, señores, es un bagre.
De los ríos de Guayana y Amazonas recolectamos el sabor de tantos peces invisibles para el comercio tradicional. No solo bagres. Desde la selva, recién capturados por baquianos e indígenas, no demandan salsas ni especias. Asados sobre una rejilla al fuego, tapados al final con una plancha destartalada de zinc, servidos en la mesa de troncos y fibra de morichal.
Y en esa memoria del paladar parpadean dos imágenes:
Una, el paraíso del raudal de la Ceguera, a orillas del río Autana, cruzado por dos impertinencias: la escasez de gasoil que amenaza la travesía de la chalana de vuelta a casa, y la arbitrariedad en las alcabalas del abuso.
Dos, las Trincheras del Caura, un edén bordeado por la muerte. El paludismo falciparum que nunca habría ocurrido si la revolución no hubiese exterminado el desarrollo epidemiológico que legó Arnaldo Gabaldón, y si la minería ilegal, asesina de la selva, no trastocara hasta el comportamiento del Anopheles.
En la conjunción entre ríos y mercurio, entre libertad y violencia, algo de lo que queda de nación aspira a impedir que esa pesca sea solo memoria y no un gozo recurrente del paladar.
Cristina Gálvez Martos
El bacalao y laj aceituna partía
Cuando mi abuela ya estaba por morirse, mi mamá compró un trozo de bacalao para hacer una ensaladilla. Era la receta clásica de cada diciembre: en lugar de ensalada de gallina, en casa se preparaba esta otra versión con carne de animal atlántico que se deshacía en la boca, con papa, cebolla, perejil, aderezada tan solo con aceite y vinagre, que mi abuela coronaba con pimientos asados.
Hacía mucho que Carmela no podía comer nada salado debido a la tensión y a complicaciones relacionadas, pero mamá quiso darle uno de los últimos gustos. No sé si he conocido a alguien, en la vida, que disfrutara tanto de la comida como Carmela. Con su acento andaluz, podía pasar por todos los puestos del mercado buscando aceitunas partidas de Jaén, cosa que dejaba desorientados a los vendedores caraqueños ante el ¡Mira, niño!, ¿tienej aceituna partía? Hacían lo posible, le daban a probar, pero sabíamos que vendría el gesto de desaprobación.
Sobra decir que la tortilla de papas era parte del acervo hogareño. Nunca pude comer una igual, ni siquiera en una tasca, lugares donde se festejaba cualquier evento familiar, especialmente los cumpleaños. Durante esas celebraciones, recuerdo ver a Carmela envolver el jamón serrano en una servilleta y guardarlo en su cartera. Si se veía descubierta, su mirada me hacía inmediatamente cómplice del secreto. Quizás me diera un pellizco por debajo de la mesa.
Tampoco conocí nunca a nadie con más salero. Así era también su cocina: siempre con un poco más de sal y de aceite de lo recomendable. Todo chorreaba aceite de oliva; algo con un punto normal de sal estaba soso. Carmela vivía diciéndole ¡Mira, niño! a todo aquel, diciendo guárdatelo en el conejo, la madre que te parió o estáij to’ chalao. Todo menos sosa. Salada como el bacalao y laj aceituna partía.
Diego Maggi Wulff
Entro al Whole Foods Market. Me quito el abrigo, los guantes y la bufanda. Vibra el celular. “Haciendo hallacas”, dice alguien en el grupo familiar de WhatsApp.
Mientras camino con el carrito, escucho mis pisadas sobre los periódicos amarillentos. Me fijo en uno que dice: “PARO PETROLERO”. Mi tía María Cristina los ha puesto en la cocina para que no se manche su piso de onoto. En el pasillo de los quesos amarillos, elijo el reduced-fat cheddar.
Luego voy a los refrigeradores de las carnes. El olor del guiso me despierta el hambre. Mi padrino me pide que lo revuelva bien con el cucharón y me da una cucharita para que lo pruebe. Primero distingo el sabor de la carne y el pimentón, pero luego el picantico los opaca. Me provoca comer directo del cucharón, pero me contengo. De las veinte opciones de carne molida, agarro la marca del supermercado.
En el pasillo de las delicatessen, veo una aceituna en el piso. Se le ha caído a mi abuela. Una de mis tías la regaña diciéndole que se coma las aceitunas del frasco y no las que van dentro de la hallaca. Tres hallacas se quedaron sin aceitunas.
Como se me acabó el papel de aluminio, meto el más barato en el carrito. Mi mamá le pregunta a mi primo Juaniquillo si los bollos los envolvemos con papel aluminio o con las hojas de plátano. “Tranquila, tía, hay bastantes hojas”, dice Juaniquillo.
Miro las cosas del carrito por si falta algo. Luego veo la torre de hallacas y bollos encima de los periódicos. No hay cola, así que pago rápido. Me vuelvo a poner el abrigo, los guantes y la bufanda. Salgo a la calle y el olor del onoto se desvanece en el viento helado.
Edgar C. Otálvora
Ajiaco Santafereño
El ajiaco santafereño llegó a nuestras vidas con mis primeras visitas de trabajo a Bogotá. Compañeros de viaje veteranos en la altura bogotana, recomendaban a los novatos estar aclimatados para tomar la sopa. Pero un ajiaco de Casa Vieja, el restaurant al lado de la iglesia de San Diego, era una gran tentación al aterrizar en aquella ciudad fría y en guerra. Nos mudamos a Bogotá y Casa Vieja era punto obligado en el programa para los parientes de visita. Pocos bogotanos osaban viajar por carretera, pero extranjeros al fin, nosotros solíamos recorrer la planicie cundiboyacense hasta llegar a Tota. Parábamos en comederos donde ofrecían cerveza al clima, ajiaco o cuchuco. Aprendimos que la sopa elegante de Casa Vieja tiene rivales campestres, con sus obligatorios tres tipos de papa, pero con menos pechuga y más muslo, con plebeyo arroz, sin alcaparras ni crema, con la arracacha que llaman apio en la otra ribera del Arauca vibrador que ayuda a darle espesura. El ajiaco se integró al recetario de la familia. Sopa levantamuertos el primero de enero cuando recibíamos el año nuevo en Caracas. Después nos fuimos a Brasilia y unos sobres con guascas iban con el menaje que embarcó en Buenaventura, cruzó Panamá, fue a Miami y arribó a Santos camino al Planalto Central. Pero a Brasilia, entre otras cosas, no llegaban papas para sopa cachaca ni discos de Serrat. Comenzando el siglo y la dictadura regresamos a Caracas donde ya era usual la papa criolla colombiana. Hacerse de guascas era un problema pero un amigo diplomático cucuteño nos las llevaba de Bogotá. El chef de la Embajada de Colombia descubrió que en el Cerro Ávila crecen guascas y alguna vez nos envió un manojo. Ahora, en Raleigh, es más fácil preparar ajiaco. Tiendas latinas ofrecen guascas secas y papas criollas colombianas que en casa se mezclan con pollo y mazorcas norcarolinas, papas de Idaho, alcaparras turcas, crema para tacos y aguacate hass mexicanos.
Eleonora Requena
Bocadillos y memoria
De Proust solo he leído algunos fragmentos, a Anne Carson le llevó seis años leer En busca del tiempo perdido, cada mañana frente a sus tostadas y café engulló hasta acabar sus siete partes. Ahora leo Albertine, rutina de ejercicios, de la poeta canadiense, paladeo sus merodeos en busca de hacer algo con el tiempo cuando acabó el tiempo de leer al tiempo.
Debido al covid que padecí hace más de tres años, perdí la cualidad de percibir los olores, y por ende, el sabor pleno de los alimentos. He recuperado lentamente estos sentidos, pero aún están ocultos algunos matices de las especias. El perfume de las hierbas secas, el dulzor floral de la albahaca, el pasto ferroso del cilantro, el boscoso aroma del romero, el mar adentro del cilantro, la liquidez de la menta, se me muestran con demasiada timidez. Es un reto reencontrarlos, recuperarlos es una celebración, traerlos del lugar donde anidan en la memoria.
El pastel de bacalao de la casa de mis padres en semana santa, hecho al modo del pastel de chucho, una gloriosa combinación de huevos, pescado salado guisado con ají dulce, pimentón y cebollas; y tajadas de plátano frito dispuestas en capas junto a papas en rodajas. Un ceremonial familiar de amorosa ofrenda a la tradición y a la vida.
Tuve mi momento proustiano hace unos meses en una esquina del barrio San Cristóbal. Compré en una tienda venezolana un bocadillo de guayaba envuelto como dios manda en hojas de bijao. No pude esperar para hincarle el diente, y justo ahí alcé la vista al cartel: Sarandí y Venezuela, en un instante estaba en casa, mi abuelo me daba un dulce traído del camino, de algún viaje al interior.
Enrique Alí González Ordosgoitti
Mis abuelos habían estado muchas veces alrededor de esta Mesa, situada en el patio donde pega el fresco de la mañana de Cariaquito.
Hoy estaba frente a ella, observando el paisaje del condumio. Veía puntos negros, rojos, amarillos, blancos y tazas, distribuidas a la altura de cada silla.
Era una arepa grande, blanca y quemada por la leña. La abrí hasta escuchar el susurro ahumado del maíz. Tomé el punto negro abultado y probé el milagro de la sangre animal donada para la vida humana y supe de la morcilla. Vi el punto rojo brillante, que me recordaba la parte inferior de una llama, la que arde y quema sin volverse amarilla. Lo probé y se quemaron los cielos de mi boca, iniciando un romance hacia el cochino, vuelto espíritu amortajado en ají dulce. Ahí supe que el Chorizo se inventó en Carúpano.
Y quedé absorto, hasta escuchar el grito de la arepa. Y procedí a mezclar lo negro y lo rojo y lo blanco y lo mordí y supe que los colores saben y que ese saber lo hacemos nuestro, cuando comemos. Aprendí que lo negro, suave y condimentado, convertía a la sangre en ofrenda y que el rojo brillante y ardido en ají, era el noble gesto del cerdo traído de España y que el maíz era el recipiente, para masticar varias civilizaciones.
Mi abuela me señaló el punto amarillo. Era algo largo, delgado y pequeño que había sudado sus amarillos, cuyas gotas habían copado el plato. Probé un dulzor adulto, del cual había que comer poco, pues su amarillo era grueso. Descubrí el titiaro.
Y al final tomé la taza de café negro.
El café negro siempre viene con lluvia.
Es una canoa cabalgando las aguas, que siempre nos coloca a salvo alrededor de la mesa.