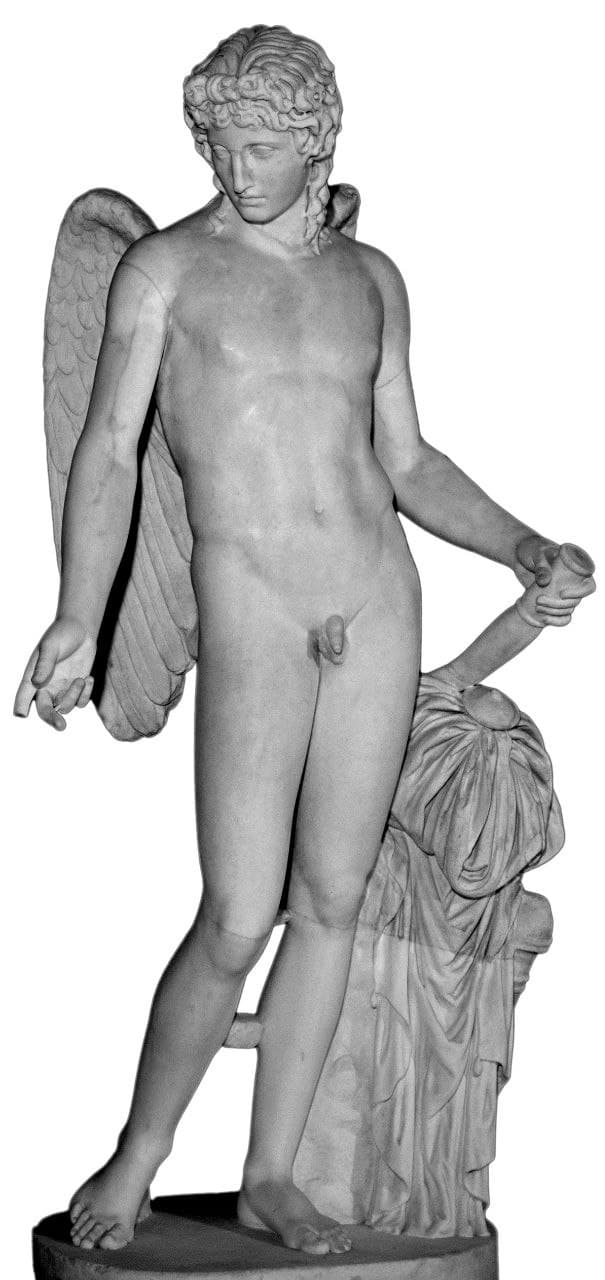Por MARY ELIZABETH LEÓN
Lo conocí en 2008, cuando lo entrevisté para el periódico que dirigía en mi natal Carabobo. El doctor C., abogado y profesor universitario, era ya una figura del liberalismo venezolano, pero empezaría mintiendo si dijese que fueron sus ideas liberales las que me mantuvieron pendiente de él desde entonces y hasta el insospechado día de septiembre 2017, cuando me citó para proponerme un contrato de convivencia parcial, tres días a la semana, por dos meses y medio.
Todo hay que decirlo y si es de entrada mejor: hasta hace menos de cuatro años, cuando firmé el mencionado contrato, yo, digna egresada de la UCV antineoliberal de finales de los noventa, sabía más de Caracas y Magallanes que de Mises, Hayek o Rand.
A Rafael, mi mejor amigo, lo conocí cuando cursamos juntos un par de materias en la universidad. Para la época, vaya temeridad, él también ya era liberal. Fuimos compañeros de trabajo un tiempo hasta que él dejó el periodismo para ir tras su verdadera, y contagiosa, pasión: la literaria.
Por una cosa y por la otra es que, apenas me pusieron en el apuro de escribir algo sobre la contribución de la literatura al liberalismo, dos mundos relativamente nuevos para mí, la memoria me devolvió, de un empujón, a la tarde lluviosa de aquel septiembre en que le conté a mi amigo, sin revelarle detalles del asunto contractual, que estaba viendo a C. El recuerdo de su voz al otro lado del teléfono se imprimió con emoción vargasllosiana: “¡Te felicito, Mary! ¡Lo mejor de todo es que estás con un liberal!”.
Temo, por tanto, que Rafael, que con tanto júbilo me alentó a aprovechar la relación con C., para adentrarme en las profundidades del liberalismo, será el primer defraudado al leer este texto tan zozobrante, tan personal y, encima, tan cercano a la orilla de la banalidad.
En mi descargo: en un primer momento me propuse componer un relato cautivante que arrancara con la escena de la primera vez que estuve en la espléndida casa de C., rodeada de libros, libros, libros… maravillada como Julián Sorel cuando se halló solo en la magnífica biblioteca del marqués de La Mole. Habría querido entregar una especie de adaptación digna de quienes, como yo, se siguen rindiendo a los pies de Rojo y Negro; pero cómo hago si no se me da la voluptuosidad de la ficción.
La verdad, los hechos reales en los que se basa la historia de mi recientísimo desembarco en tierras del liberalismo y la literatura no me sitúan precisamente como el protagonista de la novela de Stendhal, persiguiendo El Saber. Me sitúan, apenas dos meses antes de aceptar el extravagante contrato con C., saliendo de una clínica “de reposo” a la que fui a parar, durante una semana, vencida por la ansiedad y la depresión.
C. sabía de mi situación anímica: sabía de mi travesía por el cáncer y la muerte de mi mamá; sabía algo (no mucho) sobre el estrépito y la vergüenza de mi separación, por las muy malas, del psicópata de manual con el que viví durante muchos años; sabía que estaba deshecha psíquica y económicamente, agotada de correr tras el espejismo de un empleo bien remunerado en Venezuela. C. sabía todo eso, pero ignoraba lo de la hospitalización, porque no se lo dije.
Nada ni nadie me sacaba de la cabeza el sentimiento de derrota personal: ni el clonazepam, ni la sertralina, ni la quetiapina. Esas semanas iniciales del contrato C. se esforzó por hacerme ver mi fracaso, el material, el que realmente me quebró, dentro del gran malogro nacional. Él, hombre de brillos y logros, me trataba con terapia psicoinflacionaria, y yo seguía sin hallar alivio; porque no hay, que yo sepa, charla ni fármaco que mitigue la frustración y la angustia que te azotan cuando, después de toda una vida partiéndote el lomo por un futuro mejor, de pronto llega el día que te pone en una cola del mercado de Guaicaipuro para poder comprar un pollo, uno solo, a precio regulado.
Sufrir en bolívares
Un sábado de noviembre, dos meses después del inicio del contrato y a quince días para su cese o renovación, C. me volvió a sorprender con una nueva propuesta, esta sí —eso dijo— estrictamente profesional. Él sabía que había sido, por años, editora en un periódico regional y que ahora trabajaba en una agencia de relaciones públicas donde llevaba las cuentas de tres multinacionales. Sabía también que ganaba/sufría en bolívares. Me preguntó el sueldo, aunque no esperó que se lo dijera para hacer su proposición: pagarme quince veces mi salario, en dólares, por un año, para que me dedicara a lo que quisiera. “Ojalá sea a escribir”, dijo antes de añadir que, de lo que produjera, lo que fuera, le correspondería un 33%. La oferta era válida solo hasta medianoche.
Acepté fingiéndome empujada por el emplazamiento. Fue un papel bufo y breve que duró hasta el mediodía del domingo cuando —para poder cerrar el trato— tuve que poner sobre la mesa, además de la pena, mi salario de 370.000 bolívares: cuatro dólares y medio. El lunes eran cuatro dólares con treinta. Y el viernes 1º de diciembre, mi último día de preaviso en la agencia, ya eran tres dólares con setenta. Ese día, C. me obsequió Cuando muere el dinero, del periodista e historiador Adam Fergusson.
Nueve días después de haber renunciado a la agencia, me encontraba en la deslumbrante Nueva York decembrina dando un nuevo sí. Estuve una semana por allá. Regresé a la Caracas color sepia casi sin poder creer que volvía con un anillo de compromiso (no en el dedo anular izquierdo, sino bien escondido en la cartera, no fuesen a robármelo ahí mismo en Maiquetía) y, además, con la ansiada posibilidad de dedicarme, por fin, a recuperarme de los largos meses de desasosiego en los que estuve pidiendo a gritos una cura de sueño.
Esto me lleva a febrero de 2018 cuando, después de varias noches de descanso muy tranquilo, yo, la madrugadora obsesiva con el trabajo, de pronto desperté una mañana, en Madrid, convertida en un monstruoso insecto que dormía casi hasta mediodía. Que dormía hasta la diez, hasta las once, sin un gramo de psicotrópicos, y que visitaba librerías, paseaba por los parques y leía columnas de Modern Love, la sección del New York Times de la cual me hice lectodependiente.
La otra metamorfosis comenzó también por esos días y da para una crónica más profana cuyo título podría ser: “Pasando más trabajo que periodista en casa de profesor socrático”. Yo le hacía preguntas a C. Eran preguntas que por una parte mostraban mi honesta intención de responderme cuestiones importantes; pero que por la otra evidenciaban mi franca renuencia a terminar —después de tanto nadar en los mares de la imparcialidad periodística— militando en el capitalismo. El caso es que siempre obtenía como respuesta: “¿Y tú qué piensas, Mary?”.
Sin dejar de consumir sobredosis de Modern Love y atraída por la promesa de la contratapa, donde se ofrecía “una investigación original, entre ensayo y narrativa, de los fenómenos sociales siguiendo una metodología que permite vincular los datos históricos y sociológicos con la psicopatología, a fin de poner de manifiesto las anomalías del ser humano en su totalidad biopsíquica”, empecé a leer Masa y Poder, de Elias Canetti.
Buscando una cosa —la aproximación más o menos formal a la cultura de la libertad y de la mano de un Nobel de Literatura— encontré otra mejor: las páginas del capítulo “Masa e Inflación” donde el escritor búlgaro afirma: “En nuestras civilizaciones modernas, aparte de guerras y revoluciones no hay nada que en su envergadura sea comparable a las inflaciones”.
Más que un libro, Masa y Poder es un espejo. Basta asomarse a él para mirar nuestro desquiciante presente hiperinflacionario: “La inflación no solo hace tambalearse todo externamente, nada es seguro, nada permanece durante una hora en el mismo sitio; sino que por la inflación, él mismo, el hombre, disminuye”.
Es tan espejo que —desde un pasado no tan lejano, los años de la Alemania prenazi— es capaz de reflejar la más reciente absurdidad del socialismo criollo: el billete del millón de bolívares: “Los millones, que siempre a uno tanto le habría gustado tener, de pronto se los sostiene en la mano, pero ya no son tales, sólo se llaman así. Es como si el saltar de golpe le hubiera quitado el valor al que salta. Una vez que la moneda ha entrado en este movimiento que tiene el carácter de una huida, no es previsible un límite”.
Tengo casi todo el capítulo subrayado, pero si me dijesen que debo quedarme con una sola cita, me abrazaría a esta: “Ninguna devaluación súbita de la persona es jamás olvidada: es demasiado dolorosa. Uno la lleva a rastras consigo toda una vida, a no ser que se le pueda echar encima a otro”.
La Historia en las biografías
De Cuando muere el dinero sí que no me pidan una única cita porque todo el libro, desde el prólogo hasta el punto final, es para resaltar con tinta fluorescente. Narra la pesadilla de la hiperinflación en la República de Weimar, escenario durante 1922 de la mayor inflación que registra la historia europea contemporánea. Relata cómo a lo largo de cuatro años los precios subieron de manera tan irracional que a la par desataba una igualmente demencial fabricación de papel moneda y aparecía la multiplicación —en palabras del autor “casi inverosímil”— de los medios de pago privados. Y todo eso lo narra a través del cristal humano, mirando el efecto de la inflación en las familias, en las personas en su esfera individual.
Fergusson, periodista cabal, contó cuán difícil le resultó encontrar suficientes calificativos sencillos para expresar, sin incurrir en repeticiones, el penoso hilo de desgracias que padeció el pueblo alemán de aquellos años: “Lloyd George escribía en 1932 que palabras como ‘quiebra’, ‘ruina’ o ‘catástrofe’ habían perdido su auténtico significado, dado el uso generalizado que de ellas se hacía todos los días. Incluso el mismo término ‘desastre’ estaba devaluado. En los documentos de la época la misma palabra era utilizada año tras año para describir situaciones cada vez infinitamente más graves. Cuando finalmente el valor del marco se desvaneció y la ruina se adueñó de todo, todavía había alemanes que pronosticaban una futura Katastrophe”.
Cualquier parecido con la realidad actual venezolana es pura reincidencia. Y esto es lo que me trae al elogio de los nuevos y valientes emprendimientos de periodismo, especialmente los de género narrativo, que han apostado de manera decidida por las historias individuales. “No leáis historia; solo biografías, porque eso es vida sin teoría” (Benjamin Disraeli). Pero me deja también la inquietud de una comunicación social que —salvo excepciones casi imperceptibles— insiste, inconsciente o deliberadamente, en endosar todo cuánto informa sobre problemas y soluciones a la responsabilidad e intervención del Estado.
Me cuesta plantearme el periodismo al servicio de una causa. Mal podría, entonces, admitirlo en la literatura. Este tema del compromiso es, sin embargo, de los que más me confunde: porque no creo que haya manera de escribir algo, lo que sea, que no revele una posición frente a la vida. Mientras tanto, me afilio al PPB (Partido de Parafraseadores de Borges) y declaro: yo me definiría como una inofensiva cronista que quiere un mínimo de gobierno y un máximo de individuo.
Fue hace apenas una semana que vi Cincuentas sombras de Grey. Sabía de qué iba, quién no, si hasta en el Metro una vez vi a una chica leyendo el libro en el que se basó la película. La tuve que ver después de escribir las primeras líneas de este artículo, consciente de que esta crónica, imposible de narrar sin basarla en el contrato con C., inevitablemente remitiría al relato de la súper famosa, y pésima, trama bdsm.
Me ocurre siempre, como cabe suponer, con los amigos a quienes he confiado parte de la historia que me sitúa, hoy mismo, en Caracas, cumpliendo aquel segundo acuerdo: finalmente, decidí escribir acerca de todo lo que terminó arrojándome un día a una clínica psiquiátrica y también acerca de todo lo que, poco después, me permitió empezar a liberarme de las sombras del fracaso.
Por el placer que he hallado en la sumisión a la escritura, y al dolor diario de no saber si lograré ser capaz de poner en orden todo eso, es por lo único que mi historia podría forzarse hacia el sadomasoquismo. En otros órdenes hay una que otra similitud con las malísimas Cincuentas sombras de Grey; pero eso ya es tema para Modern Love o para una revista de frivolidades.
@marytaleon