
De un candidato a la presidencia de la República se burlaban con que era tan ajeno a la lectura, que un atentado a su integridad hubiese sido tirarle la Enciclopedia Británica al jardín de su casa. En su clásico comentario sobre Colombia, Bolívar definía a la Nueva Granada como una universidad, Quito como un convento y Venezuela como un cuartel. No cabe duda de que arrastramos la peor parte y que, bromas aparte, la situación parece prolongarse indefinida y desesperadamente en el tiempo. Los libros no parecen contar sino con el amor de unos pocos, y en proceso de extinción. Por eso, cada vez que alguien abandona este mundo, sus deudos se apuran en vender todo a su paso y salir velozmente de ellos (en el caso de que existan) y a toda costa. En estos tiempos de incomodidad con el entorno nacional y de migración, se multiplican las ventas y los saldos. Hace unos años, estando en una de esas ventas reparé en el hecho de que me encontraba en la casa de una escritora venezolana, premio nacional de literatura, cuyos libros estaban siendo rematados a precios viles. Adquirí varios títulos que me interesaron, un par de sillas de director, y un mueble-biblioteca de madera que aún conservo. Entre los ejemplares figuraba la primera edición de El falso cuaderno de Narciso Espejo, de Guillermo Meneses, dedicada de puño y letra a la escritora, una de las más extraordinarias, aunque olvidadas novelas venezolanas de todos los tiempos. A mí me encantan esas ventas y sigo adquiriendo libros, pero lo que me molestó de aquella, sólo respecto al tema de los libros, era que se estaba desmembrando la unidad de una biblioteca, que en el caso de un escritor es lo más cercano a la vastedad de su conocimiento y su visión del mundo. Y más que preocuparme por los libros de la escritora, sentí que cada uno de los noveles libros de sus talleristas estaban siendo tratados con total indiferencia porque eran los que menos consideraban quienes llevaban a cabo la comercialización. Tuve oportunidad de revisar algunos: traían agradecidas dedicatorias a la escritora. Entonces, decidí entrar en acción. Realicé varias llamadas a personas relacionadas con la occisa, a quienes sabía que aquello les iba a molestar, y pondrían el grito en el cielo. La venta de los libros terminó suspendiéndose. Ignoro dónde terminaría la biblioteca, y si finalmente se vendió o se donó. Porque las donaciones son muy difíciles, o se suelen rechazar.
Una biblioteca depende de quien la haya formado y hecho crecer. Basta asomarse a una para descubrir la personalidad de su dueño. Por supuesto, que las más estimables, son las de los escritores, intelectuales y bibliófilos. Ha habido casos insignes como el doctor Pedro Manuel Arcaya, o don Pedro Grases, cuyas bibliotecas continuaron en unidad en sus nuevos destinos. El librero Ignacio Alvarado tiene una idea feliz entre ceja y ceja: un museo del libro que algún día cristalizará. Sucede, a veces, que una institución no cuenta con los recursos necesarios para la limpieza y desinfección de los ejemplares, o para su clasificación. Y me ocurrió con la colección de un bibliófilo y mejor lector, cuyos libros, unos 12 mil, conseguí ubicar en una institución. Al cabo de casi 20 años de la donación, apenas 1.500 se han logrado incorporar a la colección central. Le comenté a la directora de la institución que no se preocupara porque a ese ritmo, los libros se terminarían agregando en unos 75 años. En México, por ejemplo, un país que conoce lo que significa defender su cultura, cada vez que muere una de sus grandes firmas, el Estado preserva su biblioteca junto a sus recuerdos personales. Esa práctica es poco habitual en este cuartel. He visto cómo bibliotecas enteras de personajes prestigiosos (con herederos que no lo son) han terminado en los quioscos de la avenida Fuerzas Armadas, pero los libreros terminan aprendiendo el valor de un libro, no sólo por su contenido sino por el año de edición, el estado de conservación, existencia, y el apetito demoníaco de los coleccionistas. Y aquí entramos en un misterioso y fascinante mundo donde privan las pasiones. El club Dumas, de Arturo Pérez-Reverte, es una novela en la que hay suicidios y asesinatos por hacerse de unos extraños folletos. La casa de subastas Swann entre Londres y Nueva York se especializa en libros raros y primeras ediciones. Las librerías de viejo, que en el primer mundo abundan, equivalen a templos de culto. Sin hablar de la biblia para buscar el posible costo de uno de esos ejemplares que es la ABAA, The Antiquarian Booksellers Association of America. Nada de esto lo conocen quienes desprecian los libros o los rematan al primer postor que les hace el favor de llevárselos.

Me han sucedido muchas cosas comprando libros. Textos que no aparecen sino hasta darse una perfecta sincronicidad. Adquirí por puro azar la biografía de Páez escrita por sir Robert Cunninghame Graham. Estaba preguntando por su libro La arcadia perdida y el librero me ofreció la biografía que era la que tenía. Cuando completé la lectura del centauro por el escocés, encontré en otra librería a miles de kilómetros de la primera, la Arcadia, en una edición reciente. Tengo años buscando la primera edición de King Vikram and the Vampire, de Richard Francis Burton. Estoy seguro de que ya se aproxima. En una venta privada quise comprar las obras completas de José María EÇa de Queiros, publicadas por Aguilar con esa magnífica cubierta de cuero que caracteriza la colección. El encargado me dijo que debía llevarme los restantes tomos de la editorial y otros que combinaban entre sí, ya que se vendían en conjunto. Le dije que yo era lector y no decorador. Cuando se busca con denuedo un título, aparece lo que he llamado en algún minicuento el donjuanismo editorial, que equivale al cortejo de una hembra caprichosa, lujuriosa y esquiva. Un día me encuentro en una venta con la primera edición de ¿Por quién doblan las campanas? de Ernest Hemingway (Scribners, 1940) No suelo vender libros, pero con este se me ocurrió algo: le escribí a la librería parisina Shakespeare and Co. para ofrecerlo en venta y poder almorzar con el importe de la operación en un restaurante legendario de la ciudad luz. Mi plan era escribir un goloso artículo de cómo había almorzado en La Tour D´Argent gracias a Papa Hemingway. El libro tenía sus fallas: lucía algunos hongos, un leve desprendimiento del lomo y la antipática empleada de la sección de raros y antiguos, me ofreció algo muy por debajo de mis aspiraciones y, sobre todo, del menú del comedero. Me llevé mi libro y terminó de regalo en casa de unos amigos entrañables. El almuerzo se dio, pero nunca escribí la pieza. En la plaza de los Palos Grandes se organizaban unos gozosos cambalaches donde llevabas 10 libros que cambiabas por otros diez. Entonces buscabas en la biblioteca los inamistosos, con los que nunca te llevaste bien del todo, o de autores que resueltamente te caían mal y los sustituías por otros. Nunca una biblioteca se completa, y tampoco deja de tener la posibilidad de albergar nuevas adquisiciones. Hoy en día, en medio de la batalla cultural que libramos con los que aspiran a un orbe uniforme, de idéntico vocabulario, en el que nadie se destaque, no faltan los enemigos del libro físico bajo la acusación de que se derriban árboles para su fabricación. No tengo nada contra el libro digital: el problema no es el formato, y la contemporaneidad ha demostrado que conviven armónicamente el impreso y el electrónico. Pero se quiere obligar, porque los nuevos gustos y modas no son democráticos sino autoritarios, -así como nos quieren quitar la carne, las corridas de toro, y crear un mundo gluten free de veganos- a la desaparición del libro físico. En nuestro país cada vez son menos las librerías, las editoriales, los periódicos, las revistas o los libros, aunque aquí se combinan los imperativos de la sociedad actual ayudados por la más grande destrucción económica lograda en un país. Y para la inmensa minoría que vive con devoción por los libros, que no se olvide el consejo de Anatole France: “No presten libros, los únicos que quedan en mi biblioteca son los que me han prestado”.
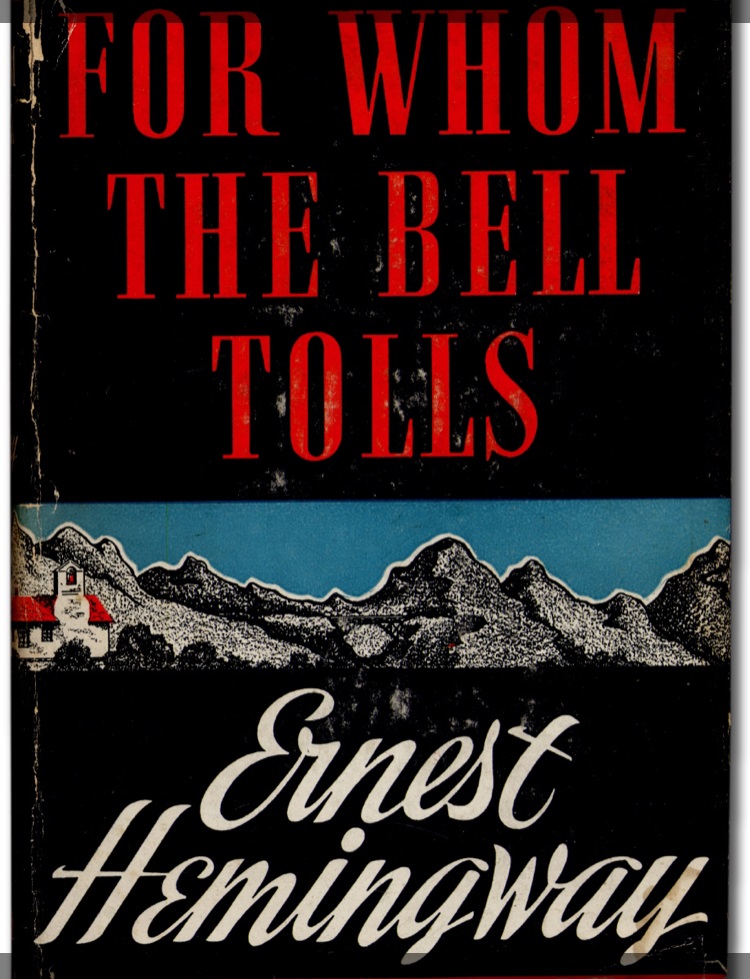
Quienes vivimos rodeados de nuestros libros, lo hacemos en una actitud de plácida beatitud. No existe nada en esta vida que pueda ofrecer tanto placer como la lectura de un libro. Y en algunos casos, logran una transformación personal que siempre será individual e intransferible. Eso sí, jamás colectiva. He conocido personas que no atesoran libros, que los leen, y los regalan. Admiro ese desprendimiento del que nunca he sido ni seré capaz. Necesito verlos juntos, en la feliz paz del anaquel, sintiendo la seguridad de su compañía, invocando los momentos que vivimos juntos, y aspirando a que la vida de un hombre pueda también ser recordada por los libros que leyó.
