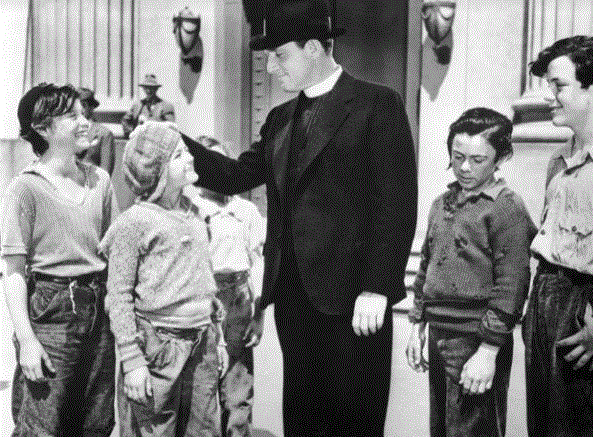
“I don’t want to go to school and learn solemn thing”. (J. M. BARRIE)
Ayer vi un reportaje en un informativo de televisión sobre Educación o, mejor dicho, sobre la Nueva Educación (El aprendizaje por competencias; RTVE, 3.6.2022). Me enfadé yo solo. No entiendo cómo hemos llegado a esto. En honor a la verdad, hay que decir que el espacio incluido en el informativo planteó el debate actual sobre cómo enseñar a través de competencias de modo objetivo, ya que expuso argumentos a favor de la tendencia del siglo XXI que acompaña a otra nueva ley educativa LOMLOE, 29.12.2022 y expuso asimismo argumentos contrarios a esta tendencia. La LOMLOE -Ley Orgánica de Modificación de la LOE (también ley Celaá)-propone cumplir, entre otros, estos objetivos: modernizar el sistema educativo, promover la inclusividad y la igualdad y aumentar el éxito escolar. Todo bien. A ver cómo se consigue. El video apenas dura dos minutos.
__
Sorprende que haya alumnos hoy que no busquen aprobar como sea. Sorprende que todavía haya alumnos que no exijan que se les examine fuera de plazo ni quieran justificar su inasistencia a clase. Sin embargo, hay otros alumnos que sí creen que lo más importante de la escuela es aprobar. Esta clase de alumnos consideran que tienen derecho a un trato de favor y a realizar una prueba a destiempo enarbolando un justificante médico o una excusa inverosímil. El alumno que actúa así antepone sus circunstancias personales al resto de sus compañeros. En estos casos el trato de igualdad falla. El camino más corto casi siempre es el peor camino. Como escribió Kavafis, a veces merece la pena elegir el camino más largo (‘Cuando emprendas tu viaje a Itaca / pide que el camino sea largo, / lleno de aventuras, lleno de experiencias’ K. Kavafis, «Itaca»).

Hay alumnos que asisten a clase con la estúpida idea de que el profesor no va a enseñarles nada. A ellos no. Estos se creen suficientemente listos como para aprender ―aunque su pensamiento está enfocado a «aprobar»― una asignatura. Resulta curioso observar cómo el sesgo moderno educativo propone la posibilidad de suprimir exámenes y evaluar de otra manera. Esto es posible, por supuesto. Lo inadecuado de la idea es asumirla como propia y defenderla como la solución al fracaso escolar. No poner en práctica un sistema de evaluación es la mejor estrategia para descartar el fracaso escolar, claro; además de desvirtuar el conocimiento. Al fin y al cabo, la escuela ―según los «expertos» en educación― se convierte en un espacio dinámico para aprender a aprender, aprender jugando, transformando por arte de magia a los alumnos en jóvenes investigadores que gobiernan su destino al mando del timón y ponen rumbo al país de Nunca Jamás (J. M. Barrie, Peter Pan).
Vivimos una época, diría yo, de confusión y desconcierto. Todos tenemos una opinión sobre cualquier tema. El caso es que no todos sabemos guardar silencio cuando corresponde, dicho de otro modo, no sabemos callar de algo que no conocemos. En esta sociedad ingenua e igualitaria una opinión razonable pesa igual que la opinión sin razón ni argumento.
 Por la dedicación profesional que uno lleva ejerciendo esta tarea de enseñar parece justificado expresar una opinión, mi opinión. Conviene aclarar que fui alumno muchos años y que estudié para ser profesor de mi asignatura durante mucho tiempo. Por decirlo de alguna manera, he estado a ambos lados de la frontera. En la escuela en la que me enseñaron no existía Internet, no llevábamos smartphones a clase y escuchábamos al profesor siempre. Yo no faltaba a clase porque en eso consistía mi trabajo por entonces. No respondía de malos modos a un profesor porque mis padres me educaron. En mi casa, mis hermanos y yo habíamos aprendido bien a aceptar una negativa, una derrota. No se me ocurría exigir explicaciones a un profesor y mucho menos solicitar la realización de un examen fuera de plazo. Era impensable culpar a los profesores de un fracaso. Quería aprender y aprendí. En la escuela, el instituto y la universidad utilizábamos libros, manuales y cuadernos. A menudo consultábamos el diccionario.
Por la dedicación profesional que uno lleva ejerciendo esta tarea de enseñar parece justificado expresar una opinión, mi opinión. Conviene aclarar que fui alumno muchos años y que estudié para ser profesor de mi asignatura durante mucho tiempo. Por decirlo de alguna manera, he estado a ambos lados de la frontera. En la escuela en la que me enseñaron no existía Internet, no llevábamos smartphones a clase y escuchábamos al profesor siempre. Yo no faltaba a clase porque en eso consistía mi trabajo por entonces. No respondía de malos modos a un profesor porque mis padres me educaron. En mi casa, mis hermanos y yo habíamos aprendido bien a aceptar una negativa, una derrota. No se me ocurría exigir explicaciones a un profesor y mucho menos solicitar la realización de un examen fuera de plazo. Era impensable culpar a los profesores de un fracaso. Quería aprender y aprendí. En la escuela, el instituto y la universidad utilizábamos libros, manuales y cuadernos. A menudo consultábamos el diccionario.
En la escuela tuve profesores malos, malísimos, regulares, buenos y buenísimos. Hubo maestros a quienes les debo lo mejor. La maestra que me enseñó a leer, mi maestro don Gregorio, mi maestra de Inglés, mi profesora de Latín, la profesora de Lengua Española que un día nos dio las claves para escribir bien, -una clase magistral que no sé por qué se ha grabado a fuego en mi memoria-, mi profesor de Literatura Americana en Salamanca, etcétera. Los otros, los maestros que no cito en estas líneas permanecen en algún lugar importante de mi cabeza. Estoy seguro. Aprendí algo de todos ellos. Yo iba a la escuela a aprender. No era yo el centro de la clase ni mucho menos. Hubo días tristes, claro. Los chavales nos enfadábamos y nos pegábamos de vez en cuando. Intentamos copiar, hacer trampa, ser malos en la escuela. A veces lo logramos. La escuela era una pequeña sociedad, nuestra sociedad.
Cuántas veces una asignatura fea, difícil se tornaba fácil y atractiva gracias al toque personal de un profesor peculiar. El debate educativo olvida el «efecto carisma» de ciertos profesores que cambiaron nuestras vidas.
