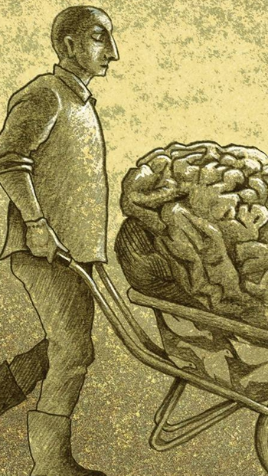
Desde el comienzo de mi carrera académica me he preocupado por el diálogo entre el saber científico-tecnológico y el saber de las ciencias humanas. Hoy en día creo que no podemos encarar los desafíos futuros a los que nos enfrentamos como sociedad sin esta interacción indispensable, que debería ayudar al sistema político a tomar decisiones mejor informadas. Necesitamos el análisis crítico humanista y la incorporación de un criterio ético en el desarrollo científico y tecnológico, para que nos proporcione una visión de conjunto, que sitúe al ser humano en el centro, y que complemente una investigación hiperespecializada.
Con esta perspectiva no desdeñemos el importante papel de la ficción y de la creación artística. Cada vez son más frecuentes novelas, películas, videojuegos, relatos de un futuro incierto. Tan incierto que prevalecen las distopías, mundos apocalípticos debido a la destrucción medioambiental, las pandemias víricas, las aberraciones de la manipulación genética o la rebelión de las máquinas inteligentes. Las que hasta ahora se llamaban obras de ciencia-ficción empiezan en el ámbito académico a denominarse obras de ‘ficción especulativa’, procurando una nueva respetabilidad, dado que son hoy artistas y escritores consagrados como Ishiguro, McEwan, Atwood, McCarthy o Houllebecq los que se unen a maestros precedentes especulando sobre las posibles respuestas a los desafíos que producen los avances tecnológicos.
Sea por el temor a que se produzca una singularidad, es decir, una inteligencia artificial que pudiera borrar a la humanidad de la faz de la Tierra, o sea por la aspiración de los llamados transhumanistas, convencidos de que con la tecnología podremos superar las limitaciones biológicas del ser humano –incluyendo la muerte–, lo cierto es que las ficciones y los avances tecnológicos a la par nos conducen a pensar qué nos hace humanos, fieramente humanos en palabras del poeta Blas de Otero. Qué poseemos, como especie y como individuos, que nos es propio y no podrá ser reproducido artificialmente, o codificado y traspasado a un envoltorio más duradero.
Seguramente lo primero en que pensemos es en la conciencia. Aunque elusiva todavía hoy su naturaleza, establecimos desde Descartes que el ser humano es un sujeto pensante, capaz de desarrollar un pensamiento independiente a través del lenguaje, consciente de sí y del mundo que le rodea, y como tal se siente único, original y propio. Christopher Koch, uno de los líderes en el estudio de la base material de la conciencia, afirma que hay otros animales que también la poseen en ciertos grados y es de los que creen que un día las máquinas no biológicas podrán desarrollarla. Pero estamos todavía muy lejos de poder simular un cerebro consciente en una computadora. Asimov escribió un cuento sobre un robot que, previas manipulaciones no previstas en su procesador, comenzó a soñar, y a soñar con un hombre. Cuando la gran ingeniera jefe le pregunta quién era ese hombre, el robot contesta: «Ese hombre era yo». Y, de inmediato, la ingeniera le dispara a la cabeza con una pistola de positrones.
Somos seres conscientes y también sintientes, tenemos sentimientos y emociones. De la genómica a las neurociencias, se ha puesto de manifiesto el crucial papel de las emociones tanto en la evolución biológica como en el desarrollo social. Somos seres alejados de rígidos y previsibles algoritmos regidos por la estricta y eficiente búsqueda de la eficacia. Las emociones nos impulsan y nos motivan, hacen posible el trabajo cooperativo, la empatía y ciertamente el amor, que en cuanto sentimiento, nos dice Arsuaga, es exclusivo del ser humano. Pensamos, sentimos, y en consecuencia «creamos». Tenemos capacidad de crear, de imaginar, de construir otros mundos tan reales a veces para nosotros como el mundo físico. Mario Vargas Llosa ensalzaba el arte de la literatura por darnos la capacidad de salir de nosotros mismos y modelar a otros con la arcilla de nuestros sueños. Es cierto que una inteligencia artificial puede producir textos alimentándose de otros previos (así estamos en plena huelga de Hollywood). Es cierto, por ejemplo, que ya hay una inteligencia artificial capaz de crear una cantata al estilo de Bach, lo cual sin duda es muy meritorio, pero no es lo mismo crear que imitar. Bach compuso articulando en su música el espíritu de su tiempo, y prefigurando el siguiente. Eso exige algo más que un conjunto de órdenes combinatorias.
Quizá como consecuencia de todo lo anterior aparezca un componente imprescindible del ser humano: la libertad. El ser humano es esencialmente libre, un proyecto por hacer, un conjunto de elecciones y decisiones constantes –por mucho que asumamos grados de condicionamiento genético o del entorno–. Bien lo decía Virginia Woolf: «No hay barrera, cerradura ni cerrojo que se pueda imponer a la libertad de mi mente», y somos libres hasta para obstinarnos en el error, como cantaba Santiago Auserón.
Ser conscientes, y conscientes de la muerte, nos lleva a la que creo la última condición fieramente humana, la trascendencia. Podemos incluso ser materialistas en lo epistemológico, creer que estamos hechos de materia gobernada por un pequeño número de leyes fundamentales, pero todos tenemos experiencias trascendentes, en las que sentimos que formamos parte de algo más grande y más importante que nosotros mismos, en las que sentimos una profunda comunión con los otros, con la naturaleza, con el mundo o el cosmos. El físico y humanista Alan Lightman, en su reciente libro The Trascendent Brain, también sitúa en la trascendencia nuestra capacidad de sentir la belleza, de asombrarnos ante el mundo, de descubrir y crear. Mucho antes de sus palabras ya nos llegaron las de los poetas, como Emily Dickinson, Mary Oliver, Rosalía de Castro, san Juan de la Cruz.
Todas estas experiencias Lightman las engloba bajo el término «espiritualidad», y para muchas personas esa espiritualidad significa un sentimiento religioso, y se explica por una naturaleza divina. Otros creen que se produce en nuestro cerebro, hecho de átomos y de moléculas. Sea como sea, lo cierto es que hay experiencias que no pueden reducirse a ceros y unos, ni someterse a análisis cuantitativos. Nuestra espiritualidad es la que nos hace capaces de valorar la felicidad de los demás y la búsqueda del bien común.
Desde nuestra espiritualidad podemos aspirar a poner lo mejor de ella, lo mejor del espíritu humano, al servicio del progreso y especialmente del progreso moral de la sociedad. Es Steven Pinker quien nos recuerda que dicho progreso nace de los ideales ilustrados: libertad, igualdad, racionalidad, responsabilidad, respeto y concordia. Sin fanatismos, radicalismos, ni extremismos.
Seamos optimistas. Nuestro espíritu humano nos hace capaces de lo mejor, porque es cierto que estamos hechos de átomos, pero son los mismos que los de las estrellas.
Artículo publicado en el diario ABC de España
